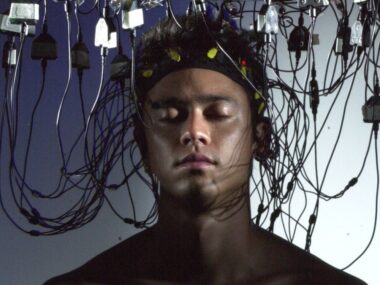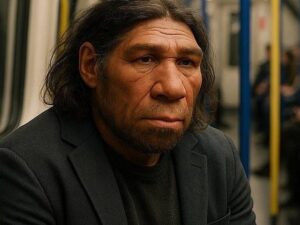Algunos científicos creen que la gravedad podría ser una señal de que el mundo que nos rodea no es lo que parece.
Melvin M. Vopson: Durante mucho tiempo hemos dado por sentado que la gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, uno de los hilos invisibles que mantienen unido el universo. Pero supongamos que esto no es cierto. Supongamos que la ley de la gravedad es simplemente un eco de algo más fundamental: un subproducto del universo operando bajo un código similar al de una computadora.
Esa es la premisa de mi última investigación, publicada en la revista AIP Advances. Sugiere que la gravedad no es una fuerza misteriosa que atrae objetos entre sí, sino el producto de una ley natural de la información que llamo la segunda ley de la infodinámica.
Es una noción que parece ciencia ficción, pero que se basa en la física y en la evidencia de que el universo parece funcionar sospechosamente como una simulación por computadora.
En las tecnologías digitales, incluso en las aplicaciones de los teléfonos y en el mundo del ciberespacio, la eficiencia es clave. Las computadoras compactan y reestructuran sus datos constantemente para ahorrar memoria y potencia. ¿Quizás esté ocurriendo lo mismo en todo el universo?
La teoría de la información, el estudio matemático de la cuantificación, el almacenamiento y la comunicación de la información, puede ayudarnos a comprender qué sucede. Desarrollada originalmente por el matemático Claude Shannon, se ha vuelto cada vez más popular en física y se utiliza en una gama cada vez mayor de áreas de investigación.
En un artículo de 2023, utilicé la teoría de la información para proponer mi segunda ley de la infodinámica.
Esta estipula que la “entropía” de la información, o el nivel de desorganización de la información, deberá reducirse o permanecer estática dentro de cualquier sistema de información cerrado. Esto es lo opuesto a la popular segunda ley de la termodinámica, que dicta que la entropía física, o desorden, siempre aumenta.
Tomemos una taza de café enfriándose. La energía fluye de caliente a frío hasta que la temperatura del café es igual a la temperatura ambiente y su energía es mínima, un estado llamado equilibrio térmico. La entropía del sistema es máxima en este punto, con todas las moléculas dispersas al máximo, con la misma energía. Esto significa que la dispersión de energías por molécula en el líquido se reduce.
Si se considera el contenido de información de cada molécula en función de su energía, al principio, en una taza de café caliente, la entropía de información es máxima y, en equilibrio, mínima. Esto se debe a que casi todas las moléculas tienen el mismo nivel de energía, convirtiéndose en caracteres idénticos en un mensaje informativo. Por lo tanto, la dispersión de las diferentes energías disponibles se reduce cuando existe equilibrio térmico.
Pero si consideramos solo la ubicación en lugar de la energía, existe un gran desorden de información cuando las partículas se distribuyen aleatoriamente en el espacio; la información necesaria para seguirles el ritmo es considerable. Sin embargo, cuando se consolidan bajo la atracción gravitatoria, como ocurre con los planetas, las estrellas y las galaxias, la información se compacta y se vuelve más manejable.
En las simulaciones, eso es exactamente lo que ocurre cuando un sistema intenta funcionar de forma más eficiente. Por lo tanto, la materia que fluye bajo la influencia de la gravedad no tiene por qué ser el resultado de una fuerza. Quizás sea una función de la forma en que el universo compacta la información con la que trabaja.
En este caso, el espacio no es continuo ni uniforme. Está formado por diminutas “células” de información, similares a los píxeles de una foto o a los cuadrados de la pantalla de un videojuego. En cada célula se encuentra información básica sobre el universo (por ejemplo, dónde se encuentra una partícula) y todas se reúnen para formar la estructura del universo.
Si se colocan elementos dentro de este espacio, el sistema se vuelve más complejo. Pero cuando todos esos elementos se unen para formar uno solo en lugar de muchos, la información vuelve a ser simple.
El universo, desde esta perspectiva, tiende naturalmente a buscar estar en esos estados de mínima entropía de información. La verdadera clave es que, si hacemos los cálculos, la “fuerza informativa” entrópica creada por esta tendencia hacia la simplicidad es exactamente equivalente a la ley de la gravitación de Newton, como se muestra en mi artículo.
Esta teoría se basa en estudios previos de la “gravedad entrópica”, pero va un paso más allá. Al conectar la dinámica de la información con la gravedad, llegamos a la interesante conclusión de que el universo podría funcionar con algún tipo de software cósmico. En un universo artificial, se esperarían reglas de máxima eficiencia. Se esperarían simetrías. Se esperaría compresión.
Y se esperaría que la ley (es decir, la gravedad) emergiera de estas reglas computacionales.
Puede que aún no tengamos evidencia definitiva de que vivimos en una simulación. Pero cuanto más profundizamos, más parece nuestro universo comportarse como un proceso computacional.